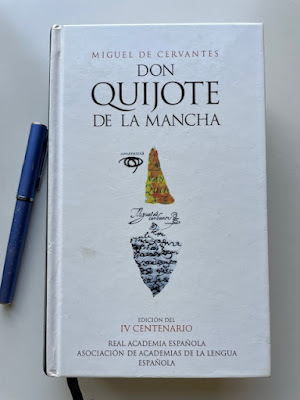Esa enfermedad incurable y pegadiza es un librito que recoge los poemas que aparecen en las dos partes de Don Quijote de la Mancha. De esta recopilación, publicada en 2005 con motivo del cuarto centenario, se encargaron José Luís Pérez Pastor y Diego Marín A..
El título del libro procede del primer capítulo de la segunda parte, cuando Sansón Carrasco y don Quijote conversan sobre la fama alcanzada por éste tras la publicación del libro que recoge sus aventuras. El bachiller se refiere a la afición de don Quijote como «esa enfermedad incurable y pegadiza que tienen algunos de leer estos libro de caballerías», una enfermedad que sigue existiendo hoy en día y que no tiene cura, ni falta que hace.
Señalan los autores que los géneros literarios que gozaban del favor del público en la época cervantina eran el teatro y la poesía, muy por encima de la novela, justo lo contrario de lo que sucede hoy en día. Cervantes inició su carrera literaria tentando a esos dos caminos, publicando sus primeros versos en un volumen en el que conmemoraba la muerte de la reina Isabel de Valois, esposa de Felipe II, con poemas que se insertaban en la tradición castellana y en las novedades introducidas por Garcilaso de la Vega.
También se inició en la dramaturgia con dos obras, La Numancia y El trato de Argel, obras que no alcanzaron el ansiado triunfo de las de Lope de Vega. Fuera por esto o por su carácter fabulador, Cervantes se encaminó hacia la novela con La Galatea como ópera prima, el texto al que más cariño tuvo, por encima incluso del Quijote. Cervantes no cesó en seguir escribiendo teatro y poesía, con los Entremeses o su con extenso poema Viaje al Parnaso.
«A pesar del éxito del Quijote, la espina que siempre tuvo clavada don Miguel fue la de no haber llegado a ser mejor poeta de lo que fue». No obstante, y a pesar de su enemistad, Lope de Vega tuvo buenas palabras para el Cervantes poeta.
En cuanto al Quijote, señalan los autores: «sobre el armazón temático de una parodia a los libros de caballerías don Miguel había sumado ingredientes hasta construir un texto complejo, un libro de libros en el que se daban cita —entre burlas y veras— ejemplos y muestras de prácticamente todas las modalidades literarias de la época». Incluidas la poesía y el teatro.
«Si pensamos que don Quijote está enfermo de ficción, ¿qué no pensar de que tantos personajes tengan poemas que proferir en un momento dado? Los poemas insertos en El Quijote no son sino una muestra más del tema central de la obra: la propia literatura y su relación con la vida».
En el inicio de la obra, Cervantes introduce poemas que parodian el estilo de los libros de caballerías, como los que dedican a don Quijote, Urganda, encantadora de Amadís de Gaula, el propio Amadís, don Belanís de Grecia, Orlando el Furioso o el Caballero del Febo; o el que le dedica Oriana, amada de Amadís, a Dulcinea del Toboso; o Gandalín, su escudero, a Sancho Panza; o el que termina con el graciosísimo diálogo entre Babieca, caballo ilustre del Cid Campeador y Rocinante.
A lo largo de la novela van apareciendo otros poemas que expresan los sentimientos de los personajes, como la melancolía o el amor idealizado, o canciones pastoriles que ensalzan la vida bucólica, o textos satíricos y burlescos que aportan humor a la narración. Por supuesto, estos poemas forman parte de la propia trama y tienen una función importante que va más allá del mero ornamento. Todos estos poemas están recogidos en este libro.
Estos versos son una breve muestra del más de medio centenar de poemas que aparecen en el Quijote y atestiguan el genio poético de Miguel de Cervantes.
De Uganda la desconocida son estos versos de este poema de cabo roto.
«De un noble hidalgo manche—
contarás las aventu—
a quien ociosas letu—
trastornaron la cabe–
que cual Orlando furio–
templado a lo enamora–
alcanzó a fuerza del bra—
a Dulcinea del Tobo–».
En el segundo capítulo don Quijote habla a las mozas de la venta con estos versos.
«Nunca fuera caballero
de damas tan bien servido
como fuera don Quijote
cuando de su aldea vino:
doncellas curaban dél;
princesas, del su rocino».
En el capítulo XXVI, don Quijote enamorado canta a su amada Dulcinea tras enviar a Sancho para entregarle una carta.
«Árboles, yerbas y plantas
Que en aqueste sitio estáis
Tan altos, verdes tantas,
Si de mi mal no os holgáis
Escuchad mis quejas santas
Mi dolor no os alborote,
aunque más terrible sea,
pues, por pagaros escote,
aquí lloró don Quijote
ausencias de Dulcinea
del Toboso».
En el capítulo LXVIII de la segunda parte, derrotado por el Caballero de la Blanca Luna, don Quijote emprende camino de regreso a su hogar y después de toparse con una piara de cerdos, don Quijote se pone a recitar tras no convencer a Sancho que se dé los azotes necesarios para desencantar a Dulcinea.
«Amor, cuando yo pienso
En el mal que me das, terrible y fuerte,
Voy corriendo a la muerte,
Pesando así acabar mi mal inmenso:
Mas, en llagado al paso
Que es puerto en este mar de mi tormento,
Tanta alegría siento
Que la vida se esfuerza y no le paso.
Así el vivir me mata,
Que la muerte me torna a dar vida,
¡Oh condición no oída,
la que conmigo muerte y vida trata!»
El último poema es el sentido epitafio que le dedica el bachiller Sansón Carrasco a don Quijote después de que el escribano diera testimonio de su muerte para evitar que otro autor como Avellaneda pueda resucitarlo falsamente.
«Yace aquí el Hidalgo fuerte
que a tanto extremo llegó
de valiente, que se advierte
que la muerte no triunfó
de su vida con su muerte.
Tuvo a todo el mundo en poco
fue el espantajo y el coco
del mundo, en tal coyuntura
que acredito su ventura
morir cuerdo y vivir loco»