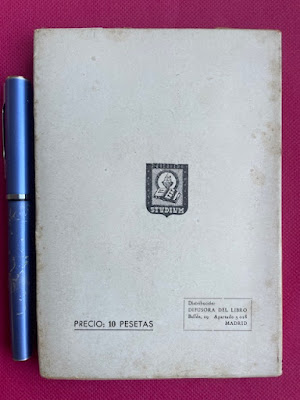Vázquez de Aldana abre el libro con una loa a Cervantes:
«Todo te pertenece, creador sin segundo, que fulguras con luz propia en la brillante constelación que forman Homero, Dante, Shakespeare, Milton y Virgilio… Tuyos son los inmarchitos laureles que perduran el en planeta, siempre fragantes, siempre lozanos…»
El Cancionero Cervantino recoge los poemas de autores que, desde el Siglo de Oro hasta el momento de la publicación, dedican sus versos al genio complutense y a su inmortales personajes. De entre los más de ochenta autores reconoces los nombres de Quevedo, Rubén Darío, Menéndez Valdés, Pedro Luís de Gálvez, José Zorrilla, Javier de Burgos o los hermanos Álvarez Quintero.
Quevedo titula el poema Testamento de Don Quijote:
«Que embalsamado me lleven
a reposar a la iglesia
y que sobre mi sepulcro escriban
esto en la piedra:
Aquí yace Don Quijote
el que en provincias diversas
los tuertos vengó, y los bizcos
a puro vivir a ciegas.
A Sancho mando a las islas
que gané con tanta guerra
que si no queda rico
aislado a lo menos queda…»
Destaca la minoría absoluta de cuatro mujeres. Son Josefa Vidal de Leyva (1883-1908), Joaquina García Balsameda de González (1837-1911), María del Pilar Contreras (1861-1930) y Carolina de Soto y Corro (1860-1930).
De María del Pilar Contreras se incluyen tres sonetos dedicados a tres de las figuras femeninas del Quijote: Dulcinea, Marcela y Maritornes. A las dos primeras las pinta como mujeres de gran belleza, aunque la primera más ideal y más pura, y la segunda más real y pecaminosa.
«Mujer soñada que la mente crea
para que el amor le rinda pleitesía,
la vista en su belleza se extasía,
y el alma en sus virtudes se recrea», dice de Dulcinea.
De Marcela:
«Sus labios que al hablar destilan mieles
producen en las almas hondos males
sus ojos de miradas celestiales
a fuerza de ser bellos son crueles».
La pobre Maritormes se lleva la peor parte. En el segundo verso del soneto la llama «zafia fregona de grotesca hechura». No contenta con eso, continúa:
«Te representas, moza descuidada
por el amor a veces mal traído
con tu olor a ensalada trasnochada.
Y tu burda camisa percudida.
La realidad grosera y descarnada.
La prosa miserable de la vida».
Encuentras que Josefa Vidal se acercó a los círculos modernistas de principios del siglo XX y que publicó tres poemarios, y que su prometedora carrera se truncó muy joven, en 1908, cuando encontró la muerte tras su tercer parto. De esta joven autora cordobesa son estos versos, imbuidos del pesimismo existencial de los autores de la generación del 98:
«¡Qué bien hicieras, inmortal Don Quijote
en volver a enristrar tu aguda lanza
y en Rocinante cabalgando al trote
en nueva lid entrar, cual fiero azote
con tu fiel escudero Sancho Panza
[…]
Ve como gime y sufre el desvalido
Que en vano al poderoso el bien suplica;
y ve como el imperio yace hundido
de la pobre mujer que aún no ha sabido
conquistarse el lugar que Dios le indica
[…]
Sácanos de este obscuro y hondo abismo;
Oye la tempestad que fiera acrece;
Mira cuál se desquicia el honor mismo
¡Ve que nos hace falta tu altruismo
para salvar al mundo que perece!»
Otras sorpresa inesperada en este cancionero son los versos de Pedro Luis de Gálvez, poeta anarquista de la bohemia que acabaría fusilado en abril de 1940. Sorprende que Enrique Vázquez de Aldana incluyera el poema de este enemigo del régimen franquista cuando aún no había pasado ni una década del final de la guerra, aunque sin duda el soneto merecía ser incluido:
«Desdichado poeta, genial aventurero;
con la fachada grotesca, de cartón la celada;
sin razón, sin camisa, sin gloria, sin dinero
bajo el sol de Castilla por la encendida estrada.
Lo traicionaron todos; el cura el barbero,
la sobrina y el ama y en la venta encantada
dos mozas del partido lo armaron caballero
le calzaron espuelas y ciñeron espada.
Luego que el posadero le dio el espaldarazo,
salió a probar el temple de su acero y su brazo
retando a los gigantes a singular pelea…
Tuvo por solo premio, la burla y la derrota,
Y en tanto que el buen Panza se abrazaba a la bota
Don Quijote moría de amor por Dulcinea…».